Breve anotación sobre historia política argentina
Eduardo Dermardirossian
Eduardo Dermardirossian
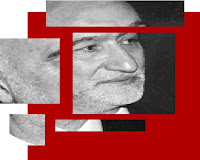 Alguna vez calificada como atípica, Argentina es una nación que desde el primer día del siglo XIX vivió de cara a aquellos países de Europa de quienes no era tributaria todavía. Desde entonces abrigó la esperanza de correr a la zaga de potencias como Gran Bretaña, que alguna vez intentó plantar sus reales en estas tierras del Plata. Un tanto indiferente a la suerte de sus hermanas del Sur, despegada de los proyectos bolivarianos y sin sentir el peso de sus pobladores indígenas, unos diezmados por las campañas militares de las pampas fértiles, otros relegados en las regiones del norte, quiso Argentina buscar su destino en alianzas mercantiles con la vieja Europa, de espaldas a su realidad sudamericana.
Alguna vez calificada como atípica, Argentina es una nación que desde el primer día del siglo XIX vivió de cara a aquellos países de Europa de quienes no era tributaria todavía. Desde entonces abrigó la esperanza de correr a la zaga de potencias como Gran Bretaña, que alguna vez intentó plantar sus reales en estas tierras del Plata. Un tanto indiferente a la suerte de sus hermanas del Sur, despegada de los proyectos bolivarianos y sin sentir el peso de sus pobladores indígenas, unos diezmados por las campañas militares de las pampas fértiles, otros relegados en las regiones del norte, quiso Argentina buscar su destino en alianzas mercantiles con la vieja Europa, de espaldas a su realidad sudamericana.Argentina promisoria
Culminaba el siglo XIX y comenzaba el XX y el país se mostraba al mundo como tierra de promisión. Aquí era el sitio adonde los hombres que debían o querían abandonar sus países de origen encontrarían paz y trabajo y también un horizonte hacia el cual mirar con esperanzas ciertas. Italianos y españoles, polacos y judíos, árabes y armenios, eslavos y otros de tantas naciones vinieron a poblar estas tierras, radicándose unos en las grandes urbes y otros en las zonas rurales. Y hay que decir que aquellos inmigrantes no vieron frustradas sus esperanzas. La movilidad social que permitían las condiciones económicas imperantes impulsaron hacia arriba a aquellos inmigrantes que desembarcaban en estas tierras sin otros medios que su fuerza de trabajo. He ahí el origen de la clase media que pronto penetraría a la sociedad de entonces, sirviendo de morigerador de diferencias y de resistencia a las ideas socialistas que llegaban en los equipajes de esos mismos inmigrantes.
País agroganadero por excelencia, activo exportador de sus productos primarios e importador de bienes manufacturados y de cultura europeos, vivió tiempos de bonanza económica merced a los favores de unos precios relativos que favorecían a su producción vernácula.
Argentina crítica
 Durante y después de la Primera Gran Guerra, Argentina sigue acogiendo a inmigrantes de las distintas regiones del globo, particularmente de los países europeos beligerantes, para arroparlos en un medio social benévolo, una legislación de extranjería favorecedora y un orden económico que favorecía los emprendimientos a que eran afectos aquellos desarraigados.
Durante y después de la Primera Gran Guerra, Argentina sigue acogiendo a inmigrantes de las distintas regiones del globo, particularmente de los países europeos beligerantes, para arroparlos en un medio social benévolo, una legislación de extranjería favorecedora y un orden económico que favorecía los emprendimientos a que eran afectos aquellos desarraigados.Pero las condiciones habían de cambiar. Unas repentinamente, como la política e institucional a partir de 1930; otras gradualmente, como los precios relativos de los bienes de capital y los productos manufacturados que llegaban desde el exterior. El país, advertido de que este último proceso no tendría retorno, al menos en el corto plazo, acomete un tímido proceso de industrialización alentando primero a las manufacturas para, más tarde, incursionar en industrias de mediana complejidad. Sin embargo, el desajuste de precios en detrimento de los productos agroganaderos había de ir más aprisa que la industrialización, y es así como la balanza comercial del país acusa unos déficit cada vez más gravosos.
En este punto, las diferencias entre los estudiosos de la historia económica argentina son señaladas. Desde aquí la historia del país se entronca con los aconteceres más recientes y aún con el presente. Por eso, depongo mi propósito de ser objetivo para mirar desde ahora los asuntos argentinos desde mi personal óptica y desde el sitio de quien se ve involucrado en el proceso social, político y económico. Y por eso, también cultural.
Argentina a secas
Promediaba el siglo pasado cuando el país ve inclinarse su balanza de pagos de manera francamente desfavorable y su proceso de industrialización todavía insuficiente obliga a cerrar la economía nacional para defenderla del embate de los productos extranjeros. La política social más o menos distributiva que había practicado el populismo de los primeros tiempos, debe ajustar sus variables y lo hace en detrimento de los sectores menos favorecidos. Una asonada militar logra derrocar a las autoridades legalmente instituidas y Argentina comienza, desde entonces, un proceso de redistribución de sus riquezas y del producido del trabajo humano, en beneficio de unos sectores cada vez menos numerosos y más ricos y en el correspondiente empobrecimiento de los más. Las clases medias resistirán todavía dos décadas, para finalmente rendirse a la evidencia de que en lo sucesivo revistarán entre los sectores pauperizados. Todavía hoy existen restos de ese sector socioeconómico que se debate en la lucha por no caer definitivamente.
Las experiencias democráticas de los 60 y 70 fueron efímeras y carecieron del apoyo de los sectores dominantes. 1976 inauguró un tiempo argentino caracterizado por la creciente concentración de la riqueza en pocas manos, por la pauperización extendiéndose como epidemia incontrolable, y por la consiguiente y feroz represión con que los sucesivos gobiernos militares posibilitaron el desguace institucional de la nación otrora organizada.
Argentina democrática
 Ciertamente, la derrota militar en la guerra por las Islas Malvinas precipitó el repliegue de las fuerzas armadas de la gestión de los negocios públicos. En 1982 los generales argentinos aprontan sus pertrechos para recluirse en los cuarteles; pero, a decir verdad, ese repliegue ya estaba previsto antes del acto beligerante, porque los amos del poder real –vernáculo y foráneo- ya contaban con medios más que bastantes para controlar sus negocios y los del Estado sin necesidad de la soldadesca. En efecto, los tiempos habían de mostrar que estos detentadores del poder económico podían contar con legitimación republicana y democrática sin desmedro de sus intereses. Es más: mediante el empleo de los medios de comunicación y propaganda llamarían a los ciudadanos a votar por los partidos y por los candidatos que mejor convenían a sus negocios.
Ciertamente, la derrota militar en la guerra por las Islas Malvinas precipitó el repliegue de las fuerzas armadas de la gestión de los negocios públicos. En 1982 los generales argentinos aprontan sus pertrechos para recluirse en los cuarteles; pero, a decir verdad, ese repliegue ya estaba previsto antes del acto beligerante, porque los amos del poder real –vernáculo y foráneo- ya contaban con medios más que bastantes para controlar sus negocios y los del Estado sin necesidad de la soldadesca. En efecto, los tiempos habían de mostrar que estos detentadores del poder económico podían contar con legitimación republicana y democrática sin desmedro de sus intereses. Es más: mediante el empleo de los medios de comunicación y propaganda llamarían a los ciudadanos a votar por los partidos y por los candidatos que mejor convenían a sus negocios.Y es así como la tarea predatoria del patrimonio público, otrora realizada en la penumbra y desde la ilegalidad, ahora va a realizarse con legitimidad democrática y favorecida ora por un Congreso Nacional complaciente, ora por un Poder Ejecutivo que sin mirar maneras se consagrará a legislar lisa y llanamente en beneficio de los menos. Es significativo el hecho de que en lo sucesivo los mandamases que disponían golpes militares, ahora recurrirán a los golpes económicos, también llamados golpes de mercado, para señalar por qué rumbos han de transitar las políticas de Estado. El retiro anticipado del gobierno de Raúl Alfonsín fue, precisamente, el resultado de un golpe de estas características.
Argentina ahora*
Regresando a los grandes cauces y omitiendo consideraciones de orden particular, se trata, ahora, de mirar a Argentina desde aquí, desde el sitio mismo que ocupamos los argentinos. Y decir, entonces, que estas conductas políticas condujeron al país a la extranjerización de su economía, a la reconcentración de los recursos y de los medios en poquísimas manos, a un desgobierno económico tal que ya no rigen normas que resguarden el interés argentino, a la legitimación de la ganancia espuria y expoliativa, a la evasión tributaria en los más grandes negocios, a la monstruosa deuda externa de cuatro mil dólares per cápita, moderna herramienta de coloniaje que ahora reemplaza a los otrora poderosos ejércitos de ocupación. Y por eso mismo esas políticas produjeron la contrapartida de esos desaguisados: pauperización, desempleo creciente, subempleo y subsalario, desatención de la salud pública y de la educación, abandono de las provincias a su suerte.
En este punto, es preciso señalar una diferencia que distingue a los países centrales de los que pueblan sus periferias. Una diferencia entre las muchas que pueden señalarse: mientras aquellos resguardan y protegen sus actividades productivas, defienden sus recursos, estimulan la cultura y la educación de sus nacionales, ofrecen bienestar cuanto les es posible de fronteras hacia adentro, los otros, los arrabales del mundo, desde antaño proveedores de materias primas, sumidos en el oprobio de una pobreza que no tiene justificación en las condiciones actuales del desarrollo, son obligados a abrir sus mercados, a desprotegerlos liquidando su patrimonio, a endeudarse en beneficio exclusivo del acreedor. Son obligados, también, a extranjerizar su esperanza; y entonces migrar hacia regiones más promisorias. Y ahí, precisamente, comienza el otro gran drama del hombre de nuestro tiempo.
* Este artículo fue escrito a principios de 2001 y el matutino La Nación lo publicó el 2 de mayo de ese año.
H 54 – 08.06.2001
El espejo y la imaginación
Según Sabine Melchior-Bonnet, Historia del espejo, Ed. Herder, Barcelona 1996, págs. 209 a 211. Versión castellana de Maite Solana e Isabel Ferrer.
 Los hombres del Renacimiento convirtieron el espejo en el prisma metafórico de la imaginación. La vanidad sólo es un reflejo en el espejo, una ilusión provocada por la imaginación, con la que comparte pompas y quimeras: “Pero, ¿hasta cuándo, alma mía, contemplarás las cosas en el espejo sumido en la vanidad?”, pregunta Jean de Sponde (1). Los humanistas presentan la imaginación como “un espejo cóncavo”, con efectos deformantes que, más que una facultad del sujeto que le da a conocer su identidad es una exigencia exterior, un fermento extraño que se aprovecha de la debilidad de los sentidos y la fragilidad de la razón. Sin duda, la imaginación-espejo puede alimentar la intuición creadora y la inspiración de los poetas presentando al alma “las mejores, las más graciosas y bellas imágenes y apariencias de las cosas de acuerdo con su verdad”, pero, a menudo también crea “imágenes repugnantes”, que turban los pensamientos y falsean el curso de la vida (2).
Los hombres del Renacimiento convirtieron el espejo en el prisma metafórico de la imaginación. La vanidad sólo es un reflejo en el espejo, una ilusión provocada por la imaginación, con la que comparte pompas y quimeras: “Pero, ¿hasta cuándo, alma mía, contemplarás las cosas en el espejo sumido en la vanidad?”, pregunta Jean de Sponde (1). Los humanistas presentan la imaginación como “un espejo cóncavo”, con efectos deformantes que, más que una facultad del sujeto que le da a conocer su identidad es una exigencia exterior, un fermento extraño que se aprovecha de la debilidad de los sentidos y la fragilidad de la razón. Sin duda, la imaginación-espejo puede alimentar la intuición creadora y la inspiración de los poetas presentando al alma “las mejores, las más graciosas y bellas imágenes y apariencias de las cosas de acuerdo con su verdad”, pero, a menudo también crea “imágenes repugnantes”, que turban los pensamientos y falsean el curso de la vida (2).Asociada al pensamiento saturnino que a menudo caracteriza al hombre de genio, la imaginación combinada con el orgullo se convierte en esa amarga y dulce locura del pensamiento melancólico que se refleja a sí mismo. Es sabido que en la Edad Media, la acedia –el pensamiento melancólico- se simbolizaba a veces por medio de una mujer que sostenía un espejo. En un tapiz de Hampton Court (ca. 1500) que representa los siete pecados capitales, la mujer cabalga sobre un puerco –los apetitos animales-, mientras se mira en el espejo (3). La mirada melancólica está convencida de su lucidez, pero vive carcomida por la duda o por la ironía diabólica de la negación frente a un saber que se le escapa. Al volcarse sobre sí misma, descubre precisamente lo que debía conjurar, el anverso de la prudencia, su temor a lo que se halla delante, su fe vacilante. El médico Du Laurens describe al melancólico como una persona “que lo teme todo, que se teme a sí misma como una bestia que se mira”, aludiendo al unicornio que vuelve su cuerno hacia sí mismo: “De mí me espanto” (4). Esa mirada al revés, desafiante, a menudo parece asociada a la temática del orgullo.
 La magia, la imagen y la imaginación están confabuladas. Uno de los textos consultados por los adivinos es De Operatione daemonorum, traducido por Marsilio Ficino en 1497. Los diablos adoptan diversas formas y los “aéreos” imitan toda clase de “imágenes, colores y parecidos dignos de agradar a nuestros fantásticos espíritus”, semejantes al aire o a las nubes que reciben su forma de los rayos del sol, “del mismo modo que podemos ver y experimentar con los espejos” (5). El diablo, para actuar, utiliza la imaginación y manipula a sus víctimas mostrándoles fantasmas o imágenes, o asustándolas por medio de sueños y alucinaciones. El sueño y el espejo –que los antiguos ya asociaban como parte de un mismo poder adivinatorio- comparten su capacidad de provocar visiones.
La magia, la imagen y la imaginación están confabuladas. Uno de los textos consultados por los adivinos es De Operatione daemonorum, traducido por Marsilio Ficino en 1497. Los diablos adoptan diversas formas y los “aéreos” imitan toda clase de “imágenes, colores y parecidos dignos de agradar a nuestros fantásticos espíritus”, semejantes al aire o a las nubes que reciben su forma de los rayos del sol, “del mismo modo que podemos ver y experimentar con los espejos” (5). El diablo, para actuar, utiliza la imaginación y manipula a sus víctimas mostrándoles fantasmas o imágenes, o asustándolas por medio de sueños y alucinaciones. El sueño y el espejo –que los antiguos ya asociaban como parte de un mismo poder adivinatorio- comparten su capacidad de provocar visiones.El poeta Jean Molinet convierte el tema medieval del espejo moral en un verdadero drama vinculado con el corazón del hombre, cuyo espíritu inquieto cede a las fantasmagorías de la imaginación. Con “el ojo turbado con la angustiosa vigilia”, el poeta se ve inmerso en una pesadilla en la que se descubre ante un espejo de muerte, temblando de dolor:
Oh tenebroso horrible espejo
Poseído de orgullo para desagradar a los mundanos
Espectáculo horrible, imagen detestable
Visión orgullosa, objeto temible
Mortal espectáculo, ejemplar tan vivo
Eres un monstruo imposible y enemigo (6).
El sueño narra la aventura del hombre después de la Creación, cuando, en el Paraíso, Adán y Eva poseían un espejo glorioso en el que resplandecía el retrato de Dios, hasta el momento en el que probaron el fruto prohibido y, “al mirarse ellos, el espejo se quebró”. Desde entonces, el espejo maculado sólo ha reflejado dolor, envidia, celos, codicia, rencor, lujuria y curiosidad, suciedad, todos los malos deseos. No obstante, Dios no ha abandonado a los suyos, a los que el buen ángel les tiende el espejo de los santos.
(1) Van Marle, Iconographie de l’art profane, La Haya 1932, t. 2, Pág. 54.
(2) Puttenham, The Arte of English Poesie, 1589, pág. 19. La asociación entre el espejo y la imaginación es corriente en el siglo XVI, ambas engendran monstruos y quimeras. Cf. también Dampmartin, De la Connaisance des merveilles du monde et de l’homme, 1585, f 126.
(3) M. M. Martinet, Le Miroir de l’esprit dans le theatre Elisabetain, Didier, 1981, págs. 82 y sgts.
(4) Du Laurens, Discours sur la conversation de la veue, des maladies melancholiques, des catharres, de la vieillesse, París 1597, pág. 110 y M. Scéve, La Délie, emblema 26. Cf. J. Starobinski, La Mélancolie au miroir, Julliard, 1989.
(5) Psellos, Traité par dialogue de l’energie ouoperation des diables, trad. P. Morineau, 1576, págs. 26 y sigts.
(6) J. Molinet, Le Miroir de vie en “Faicts et dictz de Jean Molinet”, Societé des anciens textes français, 1937, II, pág. 673.
H 55 – 16.06.2001
El calendario
Subcomandante Marcos
 Había una vez un hombre que siempre llegaba tarde a todo. Y no era que tuviera pereza o que fuera lento, ni que el reloj le retrasara o que fuera su costumbre. Lo que ocurría era que este hombre vivía en otro tiempo antes del tiempo. No mucho, es cierto, pero siempre algo. Por ejemplo, cuando el calendario marcaba el mes de septiembre, este hombre se caminaba una madrugada de abril. Por eso su primavera nunca coincidía con la improbable de ella. La muerte, en cambio, seguía obediente el paso del tiempo e iba repartiendo ausencias según se iban cumpliendo los días y las noches de cada cual. Pero como este hombre siempre le iba detrás al tiempo, pues siempre llegaba tarde a la hora de su muerte y ya no la encontraba, porque la muerte tenía que seguir el calendario. La muerte sabía que dejaba ese pendiente, ese hombre que ya debería estar muerto y, sin embargo y debido a su retraso, seguía vivo. El hombre se cansó de vivir y de caminar, que para el caso es lo mismo, y se dio en buscar a la muerte para morirse. Así se pasan el tiempo y el destiempo. La muerte esperando que llegue el hombre para matarlo. El hombre esperando encontrar a la muerte para morirse. No hay día en el calendario para que estas dos esperas se encuentren.
Había una vez un hombre que siempre llegaba tarde a todo. Y no era que tuviera pereza o que fuera lento, ni que el reloj le retrasara o que fuera su costumbre. Lo que ocurría era que este hombre vivía en otro tiempo antes del tiempo. No mucho, es cierto, pero siempre algo. Por ejemplo, cuando el calendario marcaba el mes de septiembre, este hombre se caminaba una madrugada de abril. Por eso su primavera nunca coincidía con la improbable de ella. La muerte, en cambio, seguía obediente el paso del tiempo e iba repartiendo ausencias según se iban cumpliendo los días y las noches de cada cual. Pero como este hombre siempre le iba detrás al tiempo, pues siempre llegaba tarde a la hora de su muerte y ya no la encontraba, porque la muerte tenía que seguir el calendario. La muerte sabía que dejaba ese pendiente, ese hombre que ya debería estar muerto y, sin embargo y debido a su retraso, seguía vivo. El hombre se cansó de vivir y de caminar, que para el caso es lo mismo, y se dio en buscar a la muerte para morirse. Así se pasan el tiempo y el destiempo. La muerte esperando que llegue el hombre para matarlo. El hombre esperando encontrar a la muerte para morirse. No hay día en el calendario para que estas dos esperas se encuentren.H 55 – 16.06.2001
Borges, siempre Borges
La trama *
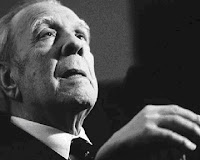 Para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de una estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los aceros la de Marco Junio Bruto, su protegido, acaso su hijo, y ya no se defiende y exclama: ¡Tú también, hijo mío! Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito.
Para que su horror sea perfecto, César, acosado al pie de una estatua por los impacientes puñales de sus amigos, descubre entre las caras y los aceros la de Marco Junio Bruto, su protegido, acaso su hijo, y ya no se defiende y exclama: ¡Tú también, hijo mío! Shakespeare y Quevedo recogen el patético grito.Al destino le agradan las repeticiones, las variantes, las simetrías; diecinueve siglos después, en el sur de la provincia de Buenos Aires, un gaucho es agredido por otros gauchos y, al caer, reconoce a un ahijado suyo y le dice con mansa reconvención y lenta sorpresa (estas palabras hay que oírlas, no leerlas): ¡Pero che! Lo matan y no sabe que muere para que se repita una escena.
* Antología personal, Barcelona 2001, pág. 17.
Borges y yo
Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta cancel; de Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Me gustan los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo XVIII, las etimologías, el sabor del café y la prosa de Stevenson; el otro comparte esas preferencias, pero de un modo vanidoso que las convierte en atributos de un actor. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil; yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura y esa literatura me justifica. Nada me cuesta confesar que ha logrado ciertas páginas válidas, pero esas páginas no me pueden salvar, quizá porque lo bueno ya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del lenguaje o la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y sólo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Poco a poco voy cediéndole todo, aunque me consta su perversa costumbre de falsear y magnificar. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en su ser; la piedra eternamente quiere ser piedra y el tigre un tigre. Yo he de quedar en Borges, no en mí (si es que alguien soy), pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de liberarme de él y pasé de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo infinito, pero esos juegos son de Borges ahora y tendré que idear otras cosas. Así mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido o del otro.
No sé cuál de los dos escribe esta página.
* Ibidem, pág. 168.
H 55 – 16.06.2001
Correo
 Sabe el lector de Heráclito que no solemos publicar los mensajes laudatorios de nuestro trabajo. Los recibimos con gratitud, pero también con cierto pudor. Recogemos de ellos el aliento que necesitamos para persistir en la faena y para enderezar rumbos. Una pertinaz lectora que suele decirnos sus opiniones nos ha escrito el 15 de junio de 2001. Dado que el elogio que contiene su nota es para Borges, cuyos textos frecuentemente ornan las páginas de este medio, lo compartimos con los lectores (N del E).
Sabe el lector de Heráclito que no solemos publicar los mensajes laudatorios de nuestro trabajo. Los recibimos con gratitud, pero también con cierto pudor. Recogemos de ellos el aliento que necesitamos para persistir en la faena y para enderezar rumbos. Una pertinaz lectora que suele decirnos sus opiniones nos ha escrito el 15 de junio de 2001. Dado que el elogio que contiene su nota es para Borges, cuyos textos frecuentemente ornan las páginas de este medio, lo compartimos con los lectores (N del E).Señor Director:
Gracias por continuar su paciente labor. Gracias por publicar esa página de Borges (o del "otro", como dice él mismo). Recordarla es mostrar la lucha de Borges con su Ser. El reconocimiento de su naturaleza dual, la lucha por reflotar su Ser esencial, el desapego trabajoso al Borges conocido, nos dan la imagen de esa lucha interna que habiendo sabido de la trascendencia del Ser, quiere rescatarla pese a la cotidianeidad.
Y el reconocer ese ser interno y el "saber" que además se es otra u otras personas, ¿no es, acaso, reconocer que algo superior anida en él, que es ese El, que busca superarse? Entonces... ¿donde está el ateismo de Borges? ¿Era él verdaderamente ateo? ¿Podemos imaginarlo tal? ¿Ser ateo significa solamente negar el teismo o conlleva también la negación de un algo superior que nos impele a la superación, de un algo ideal al cual aspiramos?
Esta página hace que una vez más me pregunte cuál era el pensamiento interno de Borges; y creo que su búsqueda interior, su meta y su afán lo ubican lejos tanto del ateismo como del materialismo.
Amy Estevez
H 56 – 22.06.2001
Federico García Lorca
Reyerta *

En la mitad del barranco
las navajas de Albacete,
bellas de sangre contraria,
relucen como los peces.
Una dura luz de naipes
recorta en el agrio verde
caballos enfurecidos
y perfiles de jinetes.
En la copa de un olivo
lloran dos viejas mujeres.
El toro de la reyerta
se sube por las paredes.
Ángeles negros traían
pañuelos y agua de nieve.
Ángeles con grandes alas
de navajas de Albacete,
Juan Antonio el de Montilla
rueda muerto la pendiente,
su cuerpo lleno de lirios
y una granada en las sienes.
Ahora monta cruz de fuego
carretera de la muerte.
El juez, con guardia civil,
por los olivares viene.
Sangre resbalada gime
muda canción de serpiente.
-Señores guardias civiles;
aquí pasó lo de siempre.
han muerto cuatro romanos
y cinco cartagineses.
La tarde loca de higueras
y de rumores calientes
cae desmayada en los muslos
heridos de los jinetes.
Y ángeles negros volaban
por el aire del poniente.
Ángeles de largas trenzas
y corazones de aceite.
* El poema corresponde al Romancero gitano.
H 55 – 16.06.2001